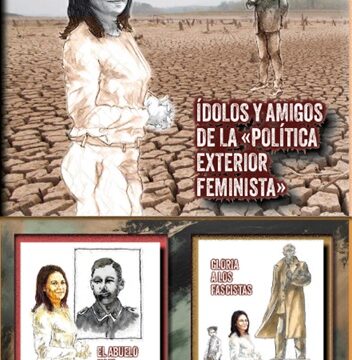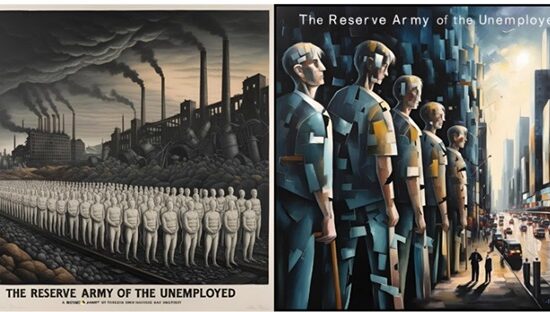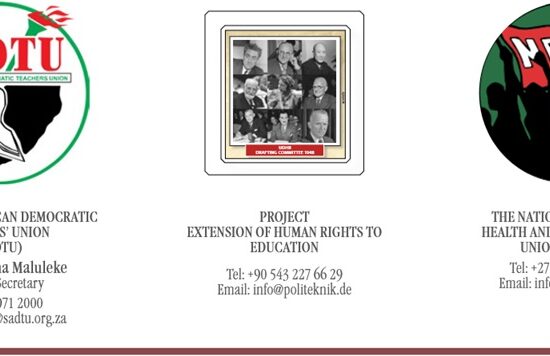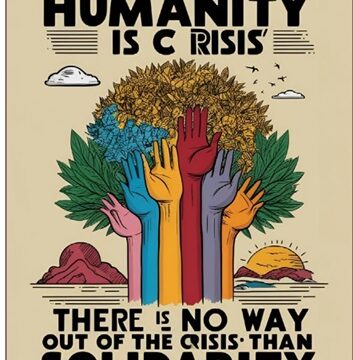Sira Ruiz NOGALES
Secretaria de feminismes del sindicat USTEC·STEs (IAC) – CATALUNYA
Los feminismos encarnados han ocupado un lugar central en las narrativas contemporáneas, desafiando los marcos universalistas y proponiendo una mirada situada sobre las experiencias de opresión y resistencia. Estos enfoques han sido respaldados y enriquecidos por los estudios de género en las últimas décadas, destacando el cuerpo como un espacio político de resistencia y autoagencia, un terreno en el que convergen los procesos de sujeción y manumisión social.
Desde la imagen de lo encarnado, de la carne que crece a los lados de una herida, carne y piel que exceden la anomalía para reconstruirse sin taparla, es desde donde quiero situar este texto. Parto de esta idea para emprender el recorrido de este artículo, que surge desde lo antisocial, desde los bordes hasta los espacios más visibles construidos para ser habitados por lo estándar.
Mi objetivo es centrarme en el análisis de la tarea docente y de cómo esta puede constituirse en herramienta con la que remendar, reimaginar y forzar un cambio socio educativo. En este sentido, el feminismo encarnado cumplirá la función de interrogar las formas en que se ha construido el conocimiento y cómo la educación puede ser un medio emancipatorio que va más allá de los postulados academicistas.
Existe un discurso ampliamente repetido y respaldado por ciertos sectores intelectuales que reproduce un determinismo social, revestido de una pátina de clase poco amable con quienes han/hemos crecido en los márgenes. Este determinismo sostiene que quienes tienen acceso al conocimiento académico poseen mayores posibilidades de desarrollarse en este ámbito. Y, en cierto modo, a estas prédicas no les falta razón, ya que disponer de tiempo y recursos alejados de la urgencia de la supervivencia es una ventaja que facilita la dedicación al estudio. Sin embargo, esta cuestión va más allá del acceso a los libros, la cultura o los estímulos cognitivos; implica también las condiciones materiales y simbólicas que permiten no solo aprender, sino imaginarse dentro de los espacios del saber y la producción intelectual.
Muchas veces no imaginamos estos espacios porque no nos han sido dados como propios ni los sentimos como lugares en los que podamos estar. Ocurre lo mismo con los espacios de poder, donde la ausencia de alteridades no es solo una cuestión numérica, sino también simbólica. Lugares que no visualizamos como una posibilidad porque históricamente se nos ha negado el derecho a habitarlos y, cuando logramos acceder, nos enfrentamos a estructuras que no nos representan, que no han sido diseñadas para nosotras y en las que nuestra presencia sigue siendo cuestionada. Son espacios que imponen códigos, dinámicas y expectativas ajenas a nuestras experiencias, lo que refuerza la sensación de extranjería y exclusión. Son espacios que no nos pertenecen y lo sabemos.
Así que, para algunas infancias, como lo fue la mía, no existe el anhelo intelectual, ni la veneración del conocimiento, ni la sensación de deprivación intelectual. En los hogares donde lo primero es el pan, las catedrales del conocimiento son otras, alejadas de la retórica intelectual de la élite, pero profundamente arraigadas en la transmisión oral de la memoria y en las artes de la subsistencia. Ambos concepto patrimonio innegable de la humanidad.
No pretendo desacreditar lo construido a golpe de intelecto, pero sí señalar la distancia que separa los discursos pedagógicos elaborados desde los altares de la innovación educativa de la realidad de las escuelas populares. Con frecuencia, estas propuestas, formuladas desde una abstracción ajena a la vida cotidiana de los centros, poco tienen que ver con la riqueza de las experiencias escolares sobre las que pretenden ser aplicadas.
A mi entender, no hay nada de innovador en la clasificación del alumnado en ránquines, por más que se disfrace con términos como “competencia” o cualquier otro eufemismo. Si seguimos construyendo espacios de debate pedagógico sin incluir a quienes realmente sostienen la escuela—docentes, educadoras, estudiantes y comunidades—, el diálogo deja de ser transversal y transformador para volverse jerárquico e impositivo.
Lo mismo ocurre con la transformación de los claustros: de poco sirven evaluaciones exhaustivas de los equipos educativos si no responden a una organización colectiva que recoja las necesidades de la comunidad y, sobre todo, sus expectativas respecto al modelo educativo y su horizonte. La innovación pedagógica contemporánea parece haber olvidado que la educación no puede desvincularse de su contexto social y comunitario. Si la escuela no ocupa el centro de la acción social, cualquier reforma corre el riesgo de ser un ejercicio vacío, diseñado de espaldas a quienes realmente la sostienen.
Para el alumnado con un contexto socioeconómico favorable y acceso a la cultura académica, la escuela ha perdido, en cierto modo, su esenciacomo espacio educativo, reduciéndose a un mero trámite o, incluso, a un producto de consumo más dentro de la lógica del mercado. En estos casos, la educación -y su sistemase percibe principalmente como un requisito para obtener credenciales que garanticen un lugar en la estructura productiva, más que como un proceso de aprendizaje significativo y transformador. Esta visión instrumental de la educación refleja una dinámica en la que el conocimiento se mercantiliza, perdiendo su potencial emancipador.
Por el contrario, para quienes provienen de entornos desaventajados, la escuela sigue siendo un pilar fundamental para la movilidad social y una vía de acceso a derechos básicos. Para estas personas, entre las que me incluyo, la educación no es un trámite, sino una herramienta de lucha y superación. En este contexto, negar la existencia del „ascensor social“ es, en muchos casos, un acto de privile- gio: quienes no lo necesitan pueden permitirse cuestionarlo, mientras que otros prefieren que permanezca „averiado“ para mantener intactas las estructuras de desigualdad que los benefician.
Las políticas educativas neoliberales han profundizado esta fragmentación del sistema educativo, ampliando la brecha entre quienes conciben la educación como un derecho universal y quienes la ven como un bien de mercado, reservado para quienes pueden pagarlo, y, por tanto, diseñarla para sus macrointereses sociales. Lo que podríamos denominar como la educación al servicio del orden social supremacista.
Lo mismo pasa con quienes nos dedicamos al mundo de aprender para enseñar y seguir aprendiendo, que entendemos la escuela desde nuestras atalayas personales e ideológicas, y no todas convergen en algún tipo de progresía ni en entender la educación como un pilar social fundamental.
Existen quienes ven el trabajo en educación como una oportunidad para tejer vínculos con la comunidad, aprender de las múltiples formas de resistencia y superación, y enseñar la palabra escrita y dicha como herramientas para nombrarse a sí y al mundo que nos rodea. Son aquellos que buscan acercarse a la otredad, construyendo puentes que no dejen a nadie atrás. Sin embargo, también existen quienes creen que aquellos que no han tenido acceso al „empacho académico“ desde la cuna no merecen transitar del margen al centro, perpetuando así un sistema que excluye y segrega. Un sistema que enseña, pero que no educa.
Todo esto crea una falsa sensación de dicotomía que no hace más que ensanchar la brecha social que existe entre la educación y las sociedades donde se inscriben los distintos sistemas educativos. Por todo ello, se necesita una apuesta fuerte y firme, vinculada a la educación pública de calidad, democrática y construida desde lo común. Una escuela que vuelva a ser casa, una nueva Escola del Mar.
Con todo, esta reflexión propone que encarnar nuestras experiencias como alumnado vulnerabilizado puede convertirse en una herramienta poderosa para trasladar esas vivencias a la docencia, transformándolas en una fuente invaluable de aprendizaje y empatía. Esta conexión con nuestro pasado no solo enriquece y humaniza nuestra práctica educativa, sino que también nos brinda una mayor sensi- bilidad y capacidad para acompañar al estudiantado que enfrenta situaciones similares. De este modo, podemos fomentar un entorno de comprensión, apoyo y acompañamiento que fortalezca su proceso de aprendizaje.
Estar hoy al otro lado, en el lugar de quien educa, representa una oportunidad única para inspirar y guiar a quienes atraviesan situaciones similares a las que vivimos, alejándonos de modelos docentes homogéneos y distantes de sus realidades. Esta posición, la de quien ha transitado y transita desde los márgenes, nos permite demostrar que es posible avanzar y construir espacios de transformación donde el alumnado se convierta en un agente activo de sus propios procesos de aprendizaje. Con una visión de futuro clara y esperanzadora, podemos acompañarles no solo en la adquisición de conocimientos, sino también en la construcción de un camino lleno de posibilidades, donde se reconozcan como lo que son: sujetos políticos activos, capaces de incidir en su entorno y de transformar su realidad.
A este valor de la empatía, habría que sumar el valor de la comunidad. Aquellos docentes que han conseguido superar adversidades en entornos comunitarios que les pertenecen, y que han logrado transformar esas experiencias en herramientas para su desarrollo, pueden convertirse en una pieza clave para su comunidad. Su trayectoria no solo refleja resistencia individual, sino también la capacidad de tejer redes de apoyo y colaboración que fortalecen la trama social. Así, el profesorado se erige como un referente comunitario más, demostrando que la educación no es solo un proceso individual, sino también colectivo, capaz de generar cambios significativos en el entorno y en las vidas de quienes lo integran.
Necesitamos recuperar la esencia de los movimientos de renovación pedagógica de finales del siglo XX, la escuela nueva, la pedagogía crítica, la educación popular y las propuestas de la escuela comunitaria que buscaron romper con la enseñanza de arriba a abajo y que promovieron un aprendizaje arraigado en la experiencia y el contexto sociocultural de las comunidades educativas.
También es urgente dotar de significado a la educación pública como un espacio común y necesario no solo para la emancipación individual y colectiva, sino también para la construcción de un nuevo paradigma educativo que sea crítico y socialmente comprometido con lo plural.
Este nuevo/viejo paradigma debe implicar una revisión profunda de los fundamentos de la enseñanza, asegurando que la educación pública no sea un espacio neutral, sino un motor de justicia social y equidad. Para ello, es imprescindible que la escuela se mantenga alejada de modelos mercantilistas que la vacían de su sentido comunitario y la convierten en un servicio sujeto a la lógica de la competitividad y la rentabilidad.
Además, este enfoque crítico y proactivo debe ser capaz de desarticular las corrientes antipedagógicas proto-reaccionarias que, bajo el pretexto de una educación „neutra“ u objetiva, buscan desmontar los principios de la escuela pública como garante de igualdad de oportunidades, pensamiento crítico y formación ciudadana.