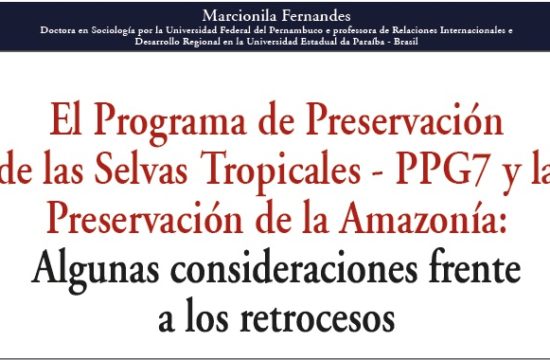Prof. Dr. Xavier Diez
Miembro cofundador del Seminari Ítaca d’Educació Crítica y del Sindicato USTEC de Cataluña
Es frecuente escuchar en conversaciones entre profesionales de educación, especialmente de la secundaria, que el momento más relajado del día es cuando se encuentran en el aula, con sus alumnos. De hecho, la actividad lectiva, cuando me inicié en la profesión hace ya más de treinta años, era el punto fundamental del ofi cio, aquello que centraba los esfuerzos de los docentes. En las quejas actuales, personas con una trayectoria de décadas, se quejan de horas incabables y derrochadas rellenando excels, registrando indicadores, celebrando reuniones redundantes, esforzándose en seguir protocolos y criterios del enésimo programa educativo o innovador de moda, y otras muchas actividades que generan una sensación de vacío y profunda frustración, como constata el reciente y comentado libro del profesor Andreu Navarra Devaluación continua.
En cierta manera, como expresa el título, se registra una devaluación progresiva y permanente de una profesión tradicionalmente atractiva por su creatividad, que tiene como objeto mejorar la vida de la gente, y sobre todo, ampliar sus conocimientos. La desnaturalización del ofi cio, a partir del desprecio del conocimiento -como bien alerta Nico Hirtt- y la multiplicación de responsabilidades, muchas de las cuales contradictorias, otras absurdas, la mayoría irreales, presenta como preocupante síntoma la inquietante pérdida de vocaciones, manifestada actualmente en base a las difi cultades crecientes para encontrar profesorado, especialmente entre aquellas especialidades donde resulta relativamente fácil encontrar alternativas profesionales a la enseñanza.
Por supuesto, y hablando de Cataluña, podríamos mencionar el impacto de los recortes de la crisis de 2008, en la que, a parte de una importante devaluación salarial (entre un 16-25% de capacidad adquisitiva perdida), la caída en la inversión por alumno en la escuela pública ha representado un porcentaje del ordel del 20%, según los estudios de ejecución presupuestaria real elaborados por la economista y presidenta de la asociación de familias de la escuela pública, Belén Tascón. Sin embargo, lo peor de aquella crisis de la que no nos hemos recuperado no tiene tanto que ver con la dimensión material como en el ejercicio de “Doctrina del Shock”, en los términos formulados por Naomi Klein, que supuso un dramático y radical empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes, y peor aún, de la capacidad de control y autonomía en su trabajo.
Si nos ceñimos a la enseñanza secundaria, los profesionales no solamente vieron aumentada su carga lectiva (de 18 a 20 horas semanales), sino, y muy signifi cativamente, en seis (de 24 a 30) sus horas de presencialidad obligatoria en el centro. En principio, este tiempo servía como excusa para hacer frente a la reducción del número de profesores de las plantillas (con claustros literalmente diezmados) y para realizar unas inacabables guardias cuando se impuso que no se cubrirían sustituciones inferiores a 15 días. Sin duda, ello debía causar un impacto muy negativo en la calidad educativa que el Consejo Superior de Evaluación de Cataluña nunca se preocupó por analizar y que la contabilidad creativa de unos resultados maquillados escamoteó a la opinión pública. Sin embargo, lo peor no fue todo eso, sino que, con el incremento de la presencia en los centros (y una nada indisimulada explotación laboral) se cambió el modelo de docencia (y de docente) por la puerta de atrás.
Así fue cómo se destiló un peligroso cóctel de proyectos de autonomía, proyectos de supuesta innovación educativa, dinámicas de competitividad entre centros y procesos de privatización endógena. En otras palabras, que en los institutos de secundaria, un modelo que en el pasado se fundamentaba en el rigor, la independencia y diversidad docente y la libertad de cátedra se pasaron a gestionarse como las escuelas privadas de toda la vida, basadas en el márketing, las direcciones autoritarias, la ley del silencio, el ideario de centro (disimulado bajo el eufemismo de “proyecto educativo”) y la indisimulada degradación de las condiciones y derechos laborales. De hecho, a medida que nos fuimos recuperando de los recortes (a pesar de lo que digan, gracias a la presión sindical y parlamentaria, y en contra de la propia administración, fanáticamente convencida de su nihilismo educativo), las horas que iban quedando libres de las guardias, o la hora lectiva que se pudo recuperar en 2017, no fueron destinadas a lo que sería razonable: a preparar clases, corregir ejercicios, atender consultas de alumnos o a formarse y actualizar actividades, sino a hacer perder el tiempo al profesorado en proyectos y programas por encima de sus posibilidades y alejadas del interés general.
En conversaciones con algún responsable educativo, cuando estaba claro que regresar a un horario de permanencia razonable podría suponer una medida de “desrecorte” de coste cero, me confesaba con cierta inocencia, que en un contexto como el actual, cuando la profesión “había cambiado tanto”, no era posible si se pretendía mantener un ritmo de trabajo en supuesta innovación, trabajo por proyectos y otras propuestas que, ciertamente comportaban una gran carga de trabajo sin que fuera acompañada de una evaluación rigurosa o resultados tangibles, más allá de perversos efectos en sobrededicación, de indicadores irrelevantes o marcadamente parciales. Era como si confesasen que no pasaba nada si el tiempo dedicado a la preparación de clases, programación, corrección de ejercicios y formación pasaba a representar la mitad del tiempo de antes de la crisis, aunque en realidad lo que invitaba era a trabajar el doble por un precio inferior.
En realidad se trataba de eso: el aumento de la presencia en el centro de los docentes comportaba un cambio cultural. Los profesores ya no debía hacer de profesor, o la función docente perdía peso respecto a otras actividades como el coaching, la gestión de proyectos, el acompañamiento emocional, o cualquier otro tratamiento de homeopatía educativa propuesto por Think Tanks como la poderosa Fundación Jaume Bofi ll, una de las entidades más infl uyentes a través de las cuales las grandes empresas orientan las políticas educativas de la administración. En cierta manera, la presencialidad extensiva también implicaba una progresiva pérdida de independencia docente -a favor del creciente poder de unas direcciones más gerenciales- con el fi n de mantener bajo control claustros con mayor unanimismo, más acatamientos, más silencio, más resignación.
Un cambio cultural que en realidad responde a una agenda oculta -y de alcance global- de deconstrucción de la enseñanza secundaria, y de la eliminación de la libertad de enseñanza, de la libertad de la originalidad, del orgullo docente, de la igualdad de oportunidades (a base de estándares comunes), y, al contrario, el surgimiento del imperio creciente del chantaje emocional: si no dedicas muchas horas al centro es que no eres un buen profesional (y además, no te harán propuesta de continuidad). Un cambio cultural, que en el fondo implica un proceso de “desprofesorización”; es decir, que lo que enseñas, el para qué enseñas, el por qué enseñas, ya no posee ninguna importancia, incluso resulta un estorbo prescindible. Lo important, tampoco diría que se trata del “cómo enseñas”, sino, cómo simulas que enseñas, cómo trabajar para crear el mito de que tu escuela es fantástica, mucho mejor que la de al lado, con un superproyecto singular, cómo maquillas los problemas cotidianos con un lenguaje propio del New Age (inteligencias múltiples, gamifi cación, fl ipped classroom, edcamp, o cualquier otro elemento que, en el fondo, se separe de lo que tradicionalmente había sido una de las instituciones más estables de la sociedad (lo que en un tiempo como el actual, debería ser considerado un elogio).
En la presión política por revertir los recortes de la última década, el Parlament de Cataluña aprobó este año una ley de acompañamiento presupuestaria en la que ordenaba a la Consejería de Educación regresar al horario (y a las condiciones laborales) previas a 2010. Ello suponía que los profesores de secundaria volvieran a tener una presencialidad de 24 horas en el centro, para precisamente concentrarse en las clases y sus alumnos. Eso, por supuesto, generaba un problema. Con institutos de secundaria que habían adquirido dinámicas de seguir y ejecutar proyectos y programas por encima de sus posibilidades, algunos directores se quejaron. Y la subdirección general de Función Directiva y Liderazgo, durante el verano, con secretismo y nocturnidad, redactó unas instrucciones que incitaba a aplicar de manera fraudulenta lo que marcaba la decisión del Parlamento.
La subdirectora general, de hecho, se puede considerar una de las personas que más han trabajado para “desprofesorizar” al profesorado, cuando durante algunos años estuvo ejerciendo la dirección de un instituto próximo a la ciudad de Girona, que algunos consideran como “Meca” de la innovación, y que sin embargo, registraba una sobreexplotación de un claustro con más fe que ciencia, con cierta sensación de Summerhill escolar y resultados que nunca han sido analizados de manera rigurosa. En cierta manera, todo lo que rodeaba esta experiencia era una muestra de esta Revolución Cultural en el mundo educativo. Cuando hablamos de “Revolución Cultural” debemos considerar su componente maoista en su sentido estrictamente histórico. Hacia fi nales de la década de los sesenta del siglo pasado, en China, su presidente Mao Zedong promovió una Revolución Cultural consistente en aplicar entusiasmo revolucionario ante cualquier problema o para tratar de mejorar radicalmente las carencias del sistema social y económico mediante la autoexplotación, mediante una especie de estajanovismo estéril y suicida. Lo ocurrido entonces ha sido considerado como un episodio de paranoia colectiva en el que se destruyeron viejas tradiciones; se suprimieron los exámenes; se cerraron las universidades; los estudiantes humillaban a los profesores; los jóvenes, a los mayores; los ignorantes, a los intelectuales. Millones de fanatizados guardias rojos de la revolución recorrían el país buscando enemigos contrarevolucionarios, quemando libros, destruyendo la arquitectura popular, o atacando todo aquello que no pareciese sufi cientemente revolucionario.
El resultado, como era de esperar, resultó ser un colapso civilizatorio del cual hoy China solamente se ha recuperado muy recientemente.
En cierta medida, mantener un exceso de presencialidad de los docentes para impedir que puedan dedicarse a su tarea de profesores nos debería hacer recordar este trágico episodio de la historia de la China contemporánea. En el fondo, mediante este espíritu de fanatismo innovativo, asistimos en vivo y en directo a la banalización de la enseñanza y el aprendizaje, a desposeer a los profesionales de su condición de profesor. Renunciamos a que los institutos eduquen y formen a los alumnos de manera integral. En el fondo, la propuesta de eternizar estos proyectos y programas de utilidad dudosa y de mantener esta sobreexplotación del personal docente, responde a la idea norteamericana del profesor héroe y sacrifi cado. En cambio, poco o nada se habla de disponer de un sistema educativo sólido, bien organizado, con recursos óptimos y el necesario equilibrio entre tradición y modernidad. Porque, si una virtud debiera poseer el sistema educativo, es que debería primar la evidencia científi ca sobre la fe. Y lo que debería hacer el profesorado, si es que todavía quiere hacer de profesor, es hacer caso de lo que dicta el sentido común y aplicar la propia normativa existente para centrarse en enseñar a sus alumnos, y olvidarse de perder el tiempo en el sentido de lo que sugieren unas instrucciones ilegales emanadas desde una subdirección que tiene como objeto desposeer a los docentes de sus funciones primordiales.